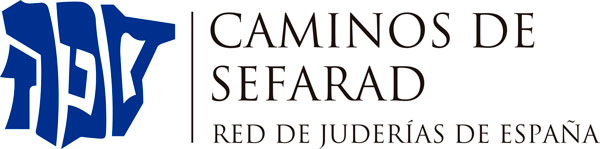Sus casas blancas entre calles laberínticas y sus valiosos patrimonios históricos han llevado a que estos barrios de Granada y Córdoba tengan la máxima distinción de la Unesco.
Hay barrios y barrios. Pero pocos en Andalucía tienen una identidad tan fuerte como el Albaicín de Granada y la Judería de Córdoba, un ADN compartido en sus raíces en la cultura árabe, que han evolucionado en paralelo desde la Edad Media con la conquista cristiana.
Caminar por ellos es como hacerlo por un libro abierto de historia, donde en cada rincón se encuentra algún palacio, templo (sea iglesia, sinagoga o mezquita) o plaza de valor histórico. Y sin olvidar el aire único que tienen sus casas encaladas, muchas de ellas secretas guardianas de jardines y huertos, siempre con sus geranios en flor. Vamos a descubrir qué tienen de especial estos dos barrios designados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
El Albaicín
“La Alhambra no existiría sin el Albaicín, pero el Albaicín sí existiría sin la Alhambra”. La frase sintetiza el orgullo que tienen los vecinos de este rincón de Granada por su barrio, un laberinto de cuestas endiabladas con casas blancas y tejas rojas, con un sempiterno aroma de jazmín y donde cada tanto se escuchan los acordes y lamentos del flamenco en alguna plaza o mirador.
Por su rico patrimonio histórico, con fascinantes muestras de la arquitectura civil nazarí y cristiana, además de su abundante catálogo de iglesias y palacios, fue elegida por la Unesco como uno de los sitios Patrimonio de la Humanidad en 1994, un galardón que se extendió al que recibió la Alhambra y el Generalife diez años antes.

El antiguo feudo árabe en Granada
El Albaicín árabe es cinco siglos más antiguo que la Alhambra, y fue el epicentro de la vida política y económica de Granada hasta que en el siglo XIII el primer sultán nazarí Muhammad I construyó el famoso palacio. Así como ese conjunto fue cambiando tras la caída del reino musulmán en 1492, este barrio al otro lado del río Darro también fue mutando con los nuevos residentes cristianos, donde uno de los rasgos más característicos de la transformación fue la destrucción o conversión de las mezquitas en iglesias.
La llegada de esta dinastía imprimió el sello urbanístico que sigue presentando este barrio, con calles angostas y pasajes que en sus serpenteos se adaptan a la ladera, donde persisten numerosos aljibes y un tipo de vivienda que solo se puede encontrar en Granada: el cármen.

Estas casas se caracterizan por su fachada austera que contrasta con la abundancia de colores y aromas de sus patios interiores, muchas veces dotados de fuentes, donde crecen desde árboles frutales a buganvillas. Varios de ellos tienen sus espacios verdes en forma de terrazas, que sin proponérselo, se han convertido en privilegiados miradores de la Alhambra y la Sierra Nevada.
Una sorpresa a cada paso
Casi a cada paso se descubre un palacio, una iglesia, una fuente o simplemente una casa tradicional que justifique una parada para hacer una foto. Y de paso, descansar las piernas. Un punto de partida recomendado para recorrer el Albaicín es la Puerta de Elvira, una de las entradas tardo medievales, contigua a la plaza del San Gil o de los Leñadores.

Transitando por la calle Elvira se pasa por la iglesia de San Andrés (atención a su minarete reconvertido en campanario) hasta la plaza Nueva, donde se puede ver cómo el estilo mudéjar impregna varios edificios como la Real Chancillería -el primer edificio de justicia de España, de 1531- y la iglesia de San Gil y Santa Ana. A lo largo de la Carrera del Darro se concentra un valioso patrimonio arquitectónico, como el Convento de Santa Catalina de Zafra, la Casa de los Condes de Arco o la de Castril, además de los Baños Árabes del Bañuelo.

Esta calle conduce al Paseo de los Tristes, en donde nace la dura Cuesta del Chapiz, que lleva al sub-barrio de Sacromonte, y en cuyo recorrido se pasa por el Palacio de los Córdova -o Casa Morisca-. Una vez que se llega al núcleo de este sector, se puede ver otro de los ejemplos por los cuales el Albaicín es único: las casas en las cuevas, antes habitadas por familias gitanas y ahora hogar de alojamientos turísticos, tablaos y restaurantes.
Las casas-cueva
En esas casas-cueva, donde hace 60 años todavía vivían unas 5.000 personas, nació la zambra, una variante del flamenco que tiene sus raíces en las bodas gitanas, perseguida desde el siglo XVI «por indecente» y por sus orígenes musulmanes. Sin embargo ha sobrevivido, donde grandes figuras de ese género como Carmen Amaya o Lola Flores lo han llevado al resto de España.

Para conocer cómo era la vida en este sector del Albaicín, se sugiere visitar el Centro de Interpretación del Sacromonte-Museo de las Cuevas, donde hay 11 espacios que recrean viviendas, cuadras agrícolas y talleres; además de explicar la historia del barrio y su vinculación con el flamenco, y comparar esta forma de vida troglodita con otras ciudades-cueva del mundo.

El espíritu andaluz en los miradores
Por aquí cerca se encuentran la Iglesia de San Salvador y el Convento de las Tomasas, y tras descender por la Plaza Aliata, se llega a la Plaza Larga, la más importante del Albaicín. A un par de minutos más está a la iglesia de San Nicolás, con el famoso mirador frente a su fachada, y donde siempre hay alguien tocando una guitarra, apurando una bebida o dejando que el tiempo pase sin preocupaciones. También hay que tener en cuenta al mirador de San Cristóbal, frente al templo homónimo; o el que está al final de la calle de la Lona.
Ahí nomás está la plaza de San Miguel Bajo, donde muchos visitantes lo usan de escala técnica para reponer fuerza tras fatigar las piernas de aquí para allá, y de donde salen las callejuelas que conducen al Convento de Santa Isabel la Real o el Palacio de Dar-Al-Horra, el hogar de la sultana Aixa, aquella que le dijo a su hijo que no llore como mujer lo que no supo defender como hombre. Claro, se trataba de Boabdil, el último rey nazarí de Granada. Pero su partida no significó el fin de la influencia musulmana, porque a pesar de las persecuciones y las conversiones forzosas, el Albaicín conservó su esencia durante muchas generaciones más.

La Judería de Córdoba
En sus callejas con ADN de laberinto, en sus casas encaladas que presumen de flores, en los patios que son un vergel oculto, en los templos que han esquivado cierres y destrucciones, en este barrio de Córdoba se siente un espíritu diferente. Y no es por las riadas de turistas que no dejan rincón sin fotografiar, sino por la belleza intrínseca y el ritmo del barrio con más identidad de esta ciudad andaluza: la Judería.
En los cinco siglos que mediaron desde la llegada de los árabes (en el VIII) hasta la conquista de Fernando III (en el XIII) la Córdoba de Al-Ándalus fue tan espléndida que llegó a competir de tú a tú con Constantinopla o Bagdad.

Si no, que lo digan las 850 columnas y los arcos de la Mezquita-Catedral, una obra maestra de la arquitectura islámica reconvertida en catedral en 1236, donde al elegante estilo de caligrafías y geometrías aportado por los árabes se le fueron añadiendo elementos mudéjares, renacentistas y barrocos.
Caminando por la judería

A su alrededor se extiende el barrio que, junto con ese templo y otros sitios de alto valor patrimonial como la Torre Fortaleza de la Calahorra o el Alcázar de los Reyes Cristianos, ha llevado a que la Unesco lo designe como Patrimonio de la Humanidad.
Una buena forma de descubrir la Judería es perderse por sus callejas, aunque no viene mal espiar el mapa del móvil cada tanto para no perder de vista sus monumentos, palacios y templos.

La herencia sefardí en Córdoba
Si hablamos del pasado judío, un buen punto de partida es la Casa de Sefarad, donde a través de su exposición permanente y sus diversos actos de divulgación se puede conocer la valiosa historia de esta comunidad, que hasta la llegada de los edictos de intolerancia religiosa del siglo XV, habían insuflado una valiosa aportación económica, social y cultural a la ciudad.
Uno de sus máximos representantes de la herencia hebrea fue Maimónides, en cuya estatua todo el mundo le acaricia las babuchas (¿creerán que da suerte?), pero del que cabría rescatar por su aportación a la medicina medieval y a la teología judía. A pocos pasos está la sinagoga de Córdoba, la única de origen medieval de toda Andalucía, donde se percibe el cruce de culturas que hubo con el estilo nazarí en las yeserías y otros detalles decorativos.
Pegado a ese templo está el Zoco Municipal de los Artesanos, donde además del selfie de rigor en la escalinata con las macetas azules, aquí se pueden encontrar recuerdos y creaciones más bonitas que las que ofrecen las tiendas para turistas.

Rincones únicos de Córdoba
Hay dos puntos que han sido tan recomendados por guías y redes sociales que hay que tener un poco de paciencia si hay mucha gente paseando, pero que igual vale la pena conocerlos. Una es la Calleja de las Flores, un angosto paso peatonal lleno de macetas con geranios que desemboca en una pequeña plaza. El otro es la Calleja del Pañuelo, tan ancho como -precisamente- un pañuelo extendido de punta a punta. Ojo, hablamos del pañuelo tipo foulard, no el de nariz, sino, sería imposible pasar.
El rico patrimonio histórico de Córdoba se extiende por los otros barrios de su centro, donde cada pocos pasos aparece una iglesia renacentista o barroca cuyos cimientos pertenecen a algunas de las 300 mezquitas construidas durante el período árabe; así como palacios privados y públicos que recuerdan los años de esplendor de esta ciudad andaluza.
04/10/2025 | Fuente: National Geographic